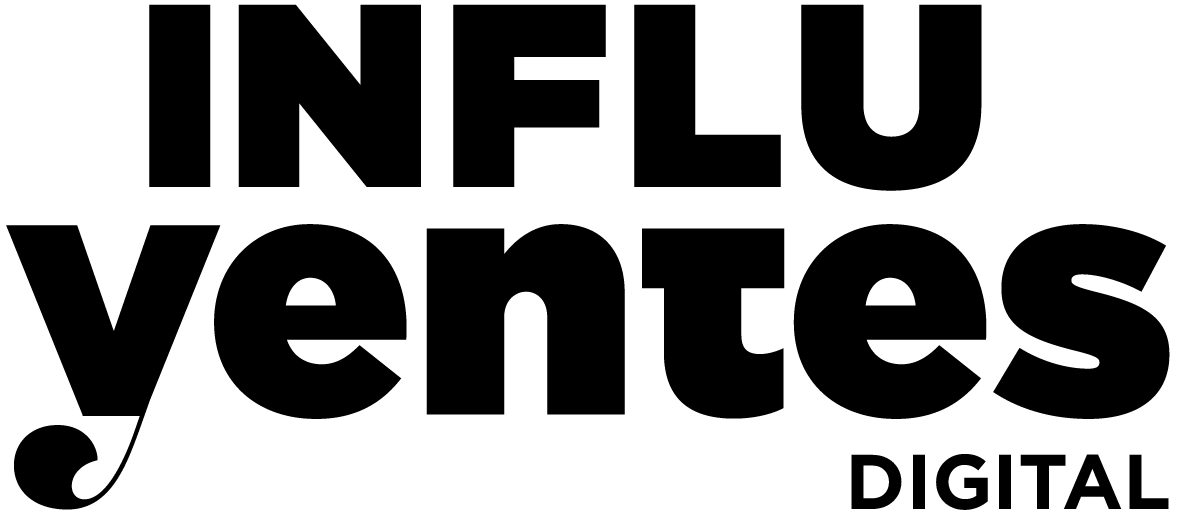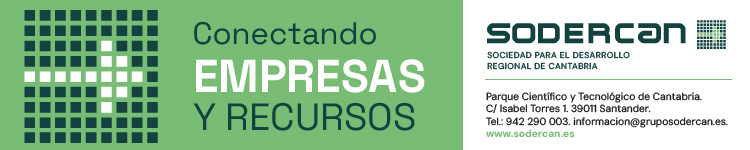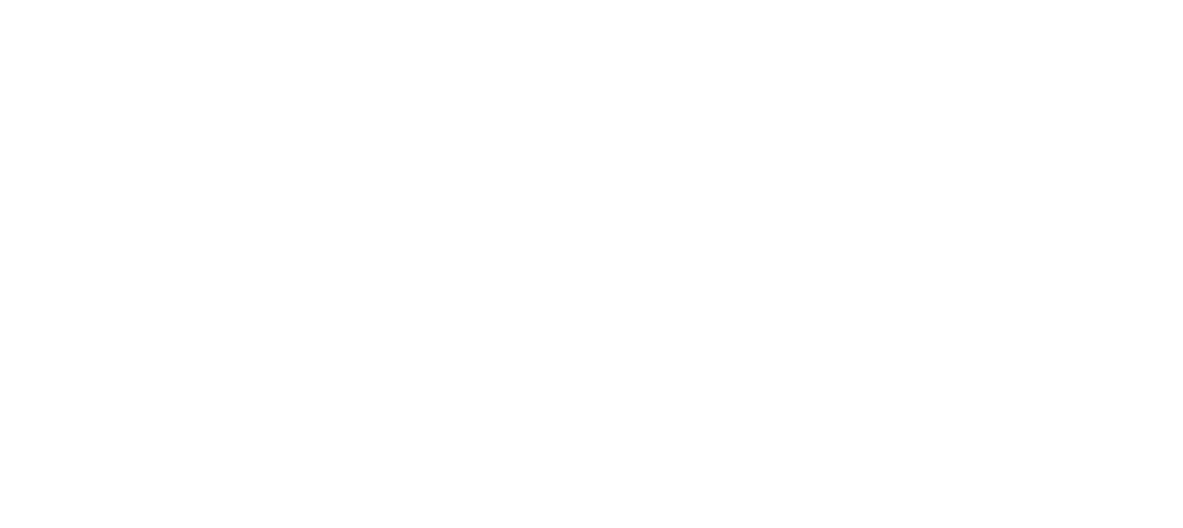Hoy Natalia Fernández Laviada, subdirectora general de Prevención, Calidad y Comunicación de Fraternidad-Muprespa, se une a Influyentes con un artículo sobre la igualdad salarial. Porque cuanto mayor es la tasa de participación laboral de las mujeres y menor la brecha salarial, mayor es la tasa de crecimiento del PIB y mayores son los ingresos públicos.
Escribir en google “igualdad salarial mujeres” y seleccionar el botón de “noticias” es darse de bruces con una foto poco grata de ver: “Las mujeres empezarán a trabajar gratis desde el 24 de noviembre”, “La brecha salarial entre hombres y mujeres en España es del 11,9%”… y así, decenas de noticias que reflejan una realidad injusta, al tiempo, no se nos olvide, que un incumplimiento legal.
Y es que garantizar que se cumple con el Principio de Igualdad Retributiva -a igual valor de trabajo, igual valor pecuniario- parece obvio y poco novedoso, ni siquiera de este siglo… el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo ya recogía este principio en 1951, hace 70 años, nada más y nada menos. Algo más joven, pero a punto de rondar la cincuentena, es la directiva 75/117/ del Consejo de las Comunidades Europeas, y más cercana, de 2006, otra directiva, la 2006/54 del Parlamento Europeo y el Consejo, que se centra en la aplicación del Principio de Igualdad de Oportunidades e Igualdad de Trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.
En nuestro marco legislativo, el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, marca una línea de actuación clarísima en la que se contemplan elementos claves en pro de esa equiparación: no hay equidad sin transparencia, no hay transparencia sin publicación de datos, no hay datos fiables sin auditorias, y así, una medida tras otra, imponiéndose en el texto legal para que ensambladas, a modo de puzle, permita que esa hipotética igualdad se convierta en tangible realidad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2018 a 2019 la brecha salarial pasó de 21,46% a 19,51%, o sea, se redujo casi dos puntos, pero el dato sigue siendo sencillamente escandaloso. Eso tras obtenerse la media en las distintas comunidades autónomas, porque en nueve de ellas, entre las que está Cantabria, mi tierra natal, el porcentaje supera el 20%.
Pero ¿por qué, entonces, si la voluntad del legislador es tan clara y minuciosa, continúa habiendo tanto incumplimiento?
En mi opinión, el problema de esta injusticia distributiva está en la base y cultura social de todo, y voy a dar solo cinco claves de por qué la discriminación en el mercado laboral se inicia mucho antes de firmar un contrato:
- Con estereotipos que nos inducen a estudiar carreras de actividades peor retribuidas y de menor recorrido profesional.
- Con una distribución de roles que nos penaliza como eternas cuidadoras de amplio espectro de hijos, abuelos o personas con discapacidad en la unidad familiar.
- Con jornadas más reducidas porque el mercado ofrece menos tiempo efectivo a una fémina “presuntamente absentista” y porque la propia mujer lo elige, al tener que cuidar de ese hogar extenso sin ayuda, si bien el apoyo no ha de venir solo de la empresa o de “papá estado”, sino también del entorno familiar de conciliación. En 2020 las trabajadoras a media jornada casi triplicaban a los hombres: 10,4% contra 3,6% (datos INE).
- Con la dicotomía entre vida reproductiva o productiva, que late inexorable siempre.
- Con segregaciones horizontales de trabajos “con cara de mujer” fundamentales para la sociedad y la economía, pero peor considerados, peor retribuidos y más inestables.
… todo esto al final nos deriva a “trabajadoras de segunda” con “salarios de segunda”. Dado que las mujeres representamos el 50% del talento del país y somos, por tanto, un relevante activo para la economía, sigamos empresarialmente la senda de la igualdad, por justicia social económica dado que numerosos estudios demuestran que, cuanto mayor es la tasa de participación laboral de las mujeres y menor la brecha salarial, mayor es la tasa de crecimiento del PIB y mayores son los ingresos públicos.
Es decir, lo hacemos por nosotras, por ellas, pero también por el conjunto de la sociedad y de la estructura productiva. Es de justicia que esto se cumpla y que se cumpla pronto, nos va mucho en ello.